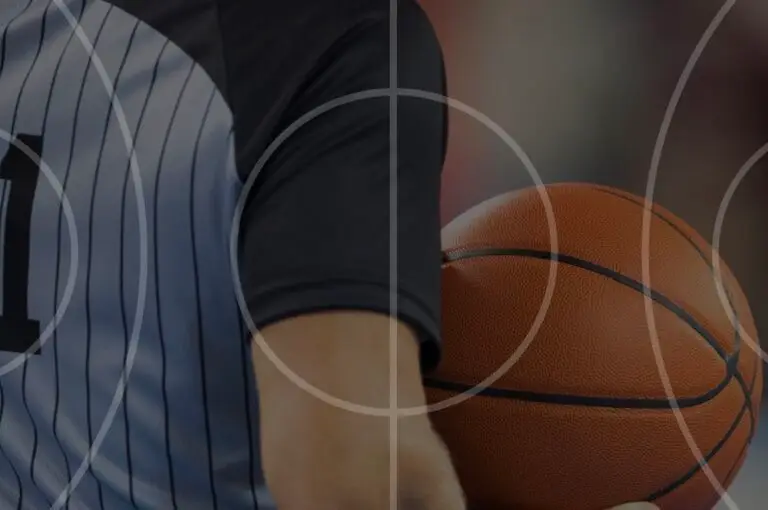El 27 de junio de 1987 la ciudad de Puerto Madryn vibraba en torno a un único epicentro: noche de básquet en el gimnasio Benito García. Aquel sábado, Guillermo Brown, eterno gladiador del basquet patagónico de ese entonces, jugaba un partido decisivo en el torneo regional. La atmósfera estaba cargada, como si el aire mismo supiera lo que estaba en juego: el ascenso a la Liga B, la antesala de la elite del básquet nacional. Frente a ellos, Federación Deportiva YPF de Comodoro Rivadavia, un rival curtido, cuyas manos ya acariciaban la victoria en la penúltima fecha del campeonato.
El guion reservado para la historia escondía un giro inesperado. No sería un triple imposible ni una jugada magistral la que quedaría inscrita en la memoria colectiva, sino algo mucho más improbable, casi absurdo: el vuelo de un pullover rojo.
En las gradas, desbordadas de almas ansiosas, Francisco «Tupa» Fariña se encontraba, como siempre, en su rincón habitual, justo detrás del aro. El Tupa no era un hombre que destacara en la multitud. Su presencia, como la de tantos hinchas anónimos, se perdía entre el tumulto de los fervorosos simpatizantes que aquella noche desafiaban el frío del invierno sureño. Sobre sus hombros, el pullover carmesí, una prenda tan antigua como las temporadas que Fariña llevaba alentando a su equipo, lo acompañaba en cada partido.
El encuentro se desenvolvía en un mar de tensiones. El tiempo avanzaba con la pesadez de los momentos decisivos, y el marcador no daba tregua. El Tucumano Ibarra, jugador desequilibrante de Federación, manejaba los hilos de su equipo con una elegancia casi arrogante. Faltando apenas segundos para el final, Ibarra tomó el balón con la confianza de quien ya saborea la victoria. Su bandeja, dirigida con precisión milimétrica hacia el aro, parecía destinada a sellar el pase de su equipo a la siguiente fase.
Fue entonces cuando, en ese momento suspendido entre la certeza y el asombro, ocurrió lo impensado. Desde su lugar en la grada, Fariña, quizás movido por el impulso del hincha que intuye lo inevitable, hizo lo que nadie se atrevería a hacer. En un movimiento rápido y espontáneo, desprendió el pullover de sus hombros y lo lanzó, sin premeditación, al aire. La prenda carmesí voló con una elegancia inesperada, recorriendo el espacio entre la grada y la cancha como si fuera guiada por un destino travieso
El Tucumano Ibarra ya estaba en el aire, confiado en su bandeja, cuando el pullover cruzó su camino. En un giro que desafió la lógica, la prenda se enredó brevemente con el balón, desviándolo apenas lo suficiente como para que el tiro no alcanzara el aro. El sonido del balón golpeando el parquet fue recibido con una mezcla de asombro y silencio. No hubo explicación para lo ocurrido, solo un instante en el que la historia se detuvo, y el destino del partido cambió de rumbo.
Los jugadores de Brown, incrédulos, aprovecharon la confusión para asegurarse la victoria por un doble de diferencia. Pero el Tupa, protagonista involuntario del desenlace, no se quedó a ver el final. Con la agilidad que solo otorgan el pánico y la adrenalina, escapó del gimnasio, dejando atrás el caos y las miradas furiosas de los jugadores de Federación que intentaban comprender lo sucedido. Afuera, el frío de la noche lo recibió como un castigo, pero también como una liberación.
Durante días, en las calles de Madryn no se habló de otra cosa. La historia del pullover rojo carmesí y su vuelo sobre el gimnasio Benito García se convirtió en leyenda, contada y recontada en cada rincón de la ciudad. Algunos la calificaron como una trampa, una falta al honor del deporte. Otros, más inclinados al romanticismo, la vieron como un acto heroico, el recurso desesperado de un hincha que se negó a aceptar la derrota.
El Tupa, mientras tanto, desapareció de la escena por un tiempo. No se dejó ver hasta que, días después, regresó al centro de la ciudad, sin su pullover, pero con una sonrisa tímida y la satisfacción de saber que, de alguna manera, había sido parte de una de las noches más inolvidables en la historia de Brown.
Aquel pullover rojo, lanzado con la certeza de la desesperación, se había elevado sobre la cancha como un símbolo de lo impredecible que puede ser el deporte. No fue el talento de los jugadores, ni la estrategia del entrenador, lo que decidió el destino de aquel partido, sino el gesto de un hincha común, un hombre que, por una vez, se atrevió a desafiar lo inevitable y que, sin saberlo, selló su lugar en la historia del básquet patagónico.
El vuelo del carmesí se convirtió en leyenda, y con él, el Tupa Fariña, quien, sin pretenderlo, dejó su huella indeleble en esa noche de junio de 1987, en un gimnasio que nunca volvió a ser el mismo.